Desde hace
mucho, mucho tiempo, los amos del mundo no son los gobiernos sino los
dirigentes de un puñado de instituciones financieras internacionales que tienen
el monopolio del control del dinero a escala global. Éstos son secundados por
los altos ejecutivos de unas cuantas organizaciones internacionales como el
FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, etc. Desde ese Olimpo difuso y
tenebroso los dioses del dinero dirigen los pasos de los bancos centrales de
todo el mundo manejando las políticas monetarias de los países y determinando el
valor de la moneda y la estabilidad financiera de los Estados.
En un escalafón inmediatamente inferior se encuentran los mandamases de las
grandes corporaciones transnacionales cuyo flujo financiero supera en mucho la
riqueza de la mayor parte de las naciones. Estas empresas son, al mismo tiempo,
las principales fuentes de financiamiento de los partidos políticos —de todas
las tendencias—, así como de los grandes centros de investigación científica, de
las universidades y de los laboratorios de ideas o think tank a escala planetaria. Por lo mismo, el poder político se
encuentra absolutamente subordinado a los intereses de estas grandes entidades
y corporaciones, lo cual las pone por encima de las leyes a que deben someterse
los ciudadanos de todos los países.
Sin importar el color de los emblemas políticos imperantes ni el tenor de
los discursos de los ocasionales jefes del rebaño humano puesto bajo su
arbitrio, el telón de fondo de los vaivenes a que se ven sometidos los pueblos
del mundo es orquestado tras bambalinas por los dioses del dinero. A cierto
nivel, da lo mismo Obama, Cameron, Rodríguez Zapatero, Rajoy, Sarkozy, Hollande,
Chávez, Ahmadineyad, Gaddafy o cualquier otro. Pocos saben que hasta Lenin fue
un hombrecillo al servicio de los Rothschild. Los dioses del dinero están por
encima de todos los sistemas políticos. Todas las estructuras de poder se
asientan, a fin de cuentas, sobre la base del dinero que ellos proporcionan.
En todo caso, la ilusión de la democracia y el progreso material de los
pueblos es el mejor de los camuflajes a que aspiran. Profitan de la democracia
lo mismo que de las dictaduras de cualquier cuño. La existencia de excepciones,
como los ocasionales “ejes del mal” tipo Corea del Norte, Irán, Libia, Siria y
Cuba, entre otros —antes fue la URSS—, no son más que justificaciones para
desarrollar onerosos planes de defensa que se transforman luego en fuentes de
riqueza para los mismos señores de siempre.
Así como la Guerra de Secesión fue, de la mano de Cornelius Vanderbilt,
Andrew Carnegie, J.P. Morgan y
David Rockefeller, la fuente de
la riqueza de los primeros grandes imperios económicos de los Estados Unidos, las guerras sucesivas, todas las guerras
del mundo, sirvieron para los mismos efectos; a saber, para la consolidación
del imperio económico de unas cuantas dinastías de grandes especuladores
financieros que tejen sus redes a escala
global. De hecho, los mismos grupos o familias que se enriquecieron luego de la
Guerra de Secesión fueron más tarde, liderados por el propio Morgan, los promotores
de la fundación de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, esa especie de
banco central norteamericano manejado férreamente por el cartel de banqueros de
Wall Street.
La verdad es que la democracia es una artimaña más de las élites para
mantener el control de las masas y de los mercados mundiales bajo el yugo de
sus directrices. Los responsables de las organizaciones que ejercen el
verdadero poder no son elegidos por los pueblos y el público no está informado
de las decisiones que toman entre cuatro paredes y que afectan al mundo entero.
Tanto el endeudamiento de los países como los tratados de libre comercio que los
Jefes de Estado firman a diestra y siniestra para dar satisfacción al instinto
mercantil de sus élites son las cadenas con que los dioses del dinero, por
medio de ese mecanismo de coacción llamado “globalización”, transfieren cada
vez más cuotas de poder desde los Estados nacionales hacia los cenáculos que
ellos regentan.
Mientras la gente siga creyendo que en verdad es posible ejercer alguna
clase de libertad depositando papelitos en urnas cerradas cada cierto tiempo,
la democracia —el gobierno del pueblo—,
continuará siendo un espejismo. A fin de cuentas, el pueblo es en realidad una entelequia que encubre la aspiración
oculta de la masa de engullir al individuo, que es, finalmente, quien puede o
no ejercer la libertad. Un individuo engullido por la masa deja de ser persona para pasar a ser simplemente un
ciudadano, votante o consumidor más –es decir, un simple número– según sea
visto desde fuera por el sistema político o el aparato económico dominante.
El ejercicio del voto popular no es un ejercicio de libertad, sino una
mascarada del poder. Después de todo,
dado lo oneroso de las campañas políticas, casi no es posible ganar ninguna
elección que no haya sido bendecida previamente por los dueños del dinero. Y
las revoluciones populares tampoco constituyen una opción en tal sentido ya que
no hay revolución posible sin armas –cruentas o incruentas−, las que también se
compran con el dinero que manejan los que generaron el sistema contra el que se
rebelan los líderes populares.
Aquí no se postula que cada movimiento político, que cada insurrección
popular, que cada gesta independentista se haya fraguado en las mentes de los
“amos del mundo”. Quienes pretenden esto se equivocan rotundamente pues
plantean un imposible. Lo que ocurre es que el poder de las cofradías del dinero
es tan colosal que poseen a priori
los recursos necesarios para franquear todos los obstáculos que se les
presenten en el camino. Y lo hacen de manera similar al surfista experimentado que
sortea con éxito las olas que salen a su
encuentro. De este modo ocurre que los titiriteros que mueven los hilos del mundo
se han acostumbrado a surfear sobre los vaivenes de la historia modificando a
veces la ruta y los tiempos preconcebidos, pero sin cambiar jamás el objetivo
central de su estrategia de dominio global.
Desde Buda hasta Jesús, desde Espartaco hasta el Che Guevara, pasando por
Galileo, Darwin, Einstein y Stephen Hawkins o Descartes, Hegel, Marx, Freud,
Jung, Heidegger o Sartre, los amos del mundo saben hacer uso de la fe, del
pensamiento y de la ideología, así como de la filosofía, el folclor, la
religiosidad popular, el misticismo, las modas, las tendencias musicales,
artísticas y literarias, volcándolo todo a su favor en una suerte de alquimia
invertida que convierte el oro del espíritu humano en el plomo de la inanidad
con que aniquilan las almas de los pueblos.
Pero este proceso sólo puede prevalecer si se cumple su premisa más
sagrada, emparentada lejanamente con el trillado “divide y vencerás” de Julio
César. Esta premisa, aparentemente antinómica con esta última, se esconde tras la
célebre consigna del marxismo: “pueblos (o proletarios) del mundo, uníos”.
Unirse, en este sentido, significa “despersonalizar”. Es decir, sobre la
base de un objetivo global, enajenar, alienar, aglutinar a los individuos en
una masa que fácilmente se vuelve amorfa e insubstancial. La base de esta
estrategia está en una verdad clave: a saber, que LA LIBERTAD ES INDIVIDUAL O
NO ES NADA. No hay nada parecido a la “voluntad popular” pues la masa –como
cualquier rebaño– se caracteriza precisamente por carecer de voluntad. En este
sentido el concepto de “soberanía” es otro cuento utilizado por las élites para
crear el espejismo de libertad con que ocultan sus manejos. La única “voluntad”
de las masas es la voluntad del amo
del rebaño que, para los efectos de las organizaciones políticas circunstanciales
que se dan los pueblos, es siempre y a todas luces, aquel que creó las
condiciones que hicieron posible el surgimiento del entramado institucional
sobre el que se afirman los Estados “soberanos”.
Desde este punto de vista hay una cuerda oculta –que los amos del mundo
saben muy bien cómo mover– que moviliza el descontento colectivo hacia lo que
se entiende por rebelión popular o insumisión de las masas. En esta línea de
pensamiento resulta claro que todo lo que se exprese en tanto que masa o multitud
deja de ser un reflejo fiel de lo que existe en el alma de los individuos –por
más que existan factores individuales que gatillen la insumisión en sí–, para
convertirse en vehículo de cierta clase de poder despersonalizado completamente
ajeno al alma individual de los descontentos o movilizados.
Aquí aplica el concepto matemático que establece que el total es más que la
suma de las partes, siendo siempre dicho total determinado desde fuera de la
propia masa. El que este descontento se canalice hacia la alienación o la
rebelión en un asunto que suele decidirse entre cuatro paredes. En la
encrucijada la calle tiene poco que decir. Si a los amos del mundo les conviene
una revuelta, revuelta tenemos; en cambio, si lo que conviene a sus intereses es
el adormecimiento de la gente, será inevitable el viraje hacia la impotencia, hacia
la mera alienación y la insignificancia de la vida ordinaria. Para esto último
sobran los recursos: pseudo-religiosidad, drogas, consumismo, modas musicales,
televisión.
Los tradicionales conceptos de “derechas” o “izquierdas” llegan así a
carecer de todo fundamento. El mundo es un baile de máscaras. Nada es lo que
parece. Un peligroso monstruo anda suelto por el laberinto engullendo el alma
indefensa de la gente, y la gente no se entera.
Por ejemplo, el dinero que depositan las personas en los bancos se destina
muchas veces a financiar causas que avergonzarían a los titulares de las
cuentas. En las instituciones financieras suele romperse la confianza de las personas
en el sistema, pero éstas, sumidas como están en el fragor de la lucha
cotidiana por la vida, no se enteran de nada. Mientras más alejados de la
realidad, más se sumergen los individuos en el mundo de la mera virtualidad, la
información magazinesca, los reality shows, la frivolidad rampante, la
compulsión por el consumo, etc.
Los yugos o cadenas de esta dictadura global son la banalización de la
vida, la desesperanza aprendida, la falta de horizontes. No se necesita más.
La única esperanza está en el despertar de los individuos, uno a la vez. No
es una cosa de masas, no se trata de la multitud aquí, no es una cuestión de
números. En realidad el despertar es un proceso arduo, doloroso. Eso sí, hay un
solo requisito: se despierta hacia adentro, girando el ojo de la conciencia
hacia el interior. No se despierta mirando el mundo exterior, sino el propio
corazón. Hemos de decirlo claramente una y otra vez: no se trata del corazón
del otro, no se trata del corazón del vecino... sino del propio. Es allí donde
despierta el hombre y se hace dueño de su propio destino.
El corazón es el altar supremo de la vida humana, la piedra encantada, el
templo sumergido. Cada hombre y mujer de esta Tierra tiene una espada clavada
en esa piedra angular de la existencia. Esa espada es la voluntad propia, la
autodeterminación. Sacar la espada de la piedra depende de la pureza de
intenciones del individuo, de la nobleza interior, de la capacidad de servicio.
Para enseñorearse de la propia vida el hombre ha de renunciar al egoísmo.
Sólo llega a convertirse en rey aquel que ha dejado de mirarse el ombligo...
uno a la vez, amorosamente, con paciencia, con consistencia, con entereza. Ser
leal a sí mismo es el único camino para escapar de la prisión. Los poderes del
mundo se vuelven impotentes frente a un hombre que se ha enseñoreado de su
propio corazón.
Por Javier Orrego C.
Fragmento del libro Los dioses del dinero










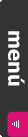
0 comentarios:
Publicar un comentario