Las palabras son vibraciones de la naturaleza. De esa forma, palabras hermosas crean una naturaleza hermosa, palabras horrendas crean naturaleza horrenda. Esa es la raíz del universo.
El pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases, influyen sobre el agua y ésta cambia a mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70-80% agua deberíamos comportarnos igual. Debería aplicar mi teoría a su vida para mejorarla.
Citas de Masaru Emoto[1]
Me di el trabajo de buscar artículos donde se descalifica el trabajo de Masaru Emoto y, la verdad, volví a encontrar información sesgada e incluso absurda respecto de las teorías del japonés. La imagen que ofrecen de su planteamiento quienes lo acusan de estafador y califican su pensamiento como de pseudocientífico, es caricaturesca, burlona y, por lo mismo, muy poco objetiva.
Según mi opinión, el tema es simple: nos encontramos aquí con la vieja y trasnochada pugna entre racionalismo y espiritualidad, ciencia y religión.
Sucede que durante siglos el pensamiento religioso y la ciencia ortodoxa se hicieron con el monopolio del conocimiento, dejando de lado la verdadera sabiduría. No había más alternativa que el dogma materialista y el dogma de la fe: o eras creyente o eras ateo. Punto. Por supuesto, por centurias la postura que predominó, llegando a límites de ceguera y de crueldad difíciles de concebir, fue el fanatismo religioso. Pero ese estado de cosas comenzó a desmoronarse con la llegada de la Ilustración, la caída del Antiguo Régimen, la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades y todo lo que siguió. El problema es que, una vez terminado el dominio de la Iglesia, el péndulo se movió hacia el otro lado... y el contraataque de la ciencia ha sido feroz. Desde niño me llamó la atención la facilidad con que el fanatismo de algunos “científicos” embiste contra todo lo que huela a religión, magia, misticismo. En nuestros tiempos, los que levantan cadalsos ya no son más los fanáticos de la “fe”, sino los celosos defensores de la ciencia racionalista.
El tema es que existe, le guste o no a esos “defensores de la ciencia”, una percepción espiritual del mundo que la ciencia moderna ha extraviado. Hay que buscar, hoy más que nunca –en un mundo que avanza perplejo hacia un futuro cada vez más incierto–, lo verdadero en el interior de la consciencia humana, aventurándose en las ocultas regiones del espíritu, en ese ancho e inexplorado universo que se despliega más allá de la experiencia sensorial. El conocimiento verdadero no tiene límites. La ciencia verdadera se atreve a formular interrogantes que la ciencia establecida, en su rigidez, no se permite abordar. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el destino? ¿Existe un propósito en la evolución de la vida en la Tierra...?
Es en estos terrenos que se internan –de manera precaria aún, por cierto– trabajos como los de Masaru Emoto. Por supuesto, los inquisidores de hoy rasgan vestiduras frente a tamaño descaro. ¡Qué se ha creído este tipo y todos los de su calaña! ¡No hay nada más allá de lo que podamos observar, medir y pesar con nuestros cinco sentidos!
Pero no, como decía Shakespeare, por boca de su inmortal Hamlet: "Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las que sospecha tu filosofía."
Para terminar, me permito compartir aquí un fragmento de mi libro El Evangelio de la Luz:
Cuando un hombre sabio oye hablar de los misterios del Universo a un científico que enarbola las banderas del agnosticismo o el ateísmo[2], sólo sonríe con benevolencia como ante los esfuerzos de un niño que recita con dificultad una poesía aprendida de memoria. El sabio no ignora que el fruto del trabajo del científico racionalista lo traerá un día de regreso al solar de la ciencia espiritual. No obstante, lo deja urdir lenta y pacientemente sus argumentos hasta llegar al paroxismo la compleja trama de su armazón intelectual, esperando que emerja en su conciencia el sublime e inexorable momento en que por sí mismo descubra que siempre hubo algo observándolo tras la compleja estructura de los átomos y los planetas, algo que es más que simple materia y que, sin embargo, comprende todo lo material, lo compenetra, lo agita, pues la materia no es otra cosa que un vehículo del espíritu, un instrumento, una sombra, la herramienta a través de la cual éste se expresa. Algo similar le ocurre al sabio con el teólogo poseído por el dogma y la ortodoxia, que da cátedra sobre lo que entiende es la revelación definitiva de los misterios de la Creación en las Escrituras Sagradas de su fe ─que conoce a la perfección─, sin entender nunca que el conocimiento es como el agua de un río que no cesa de fluir hacia el origen.
El sabio sabe que el niño que recita poemas llegará un día a ser un poeta. Y lo deja librado entonces a su propia inspiración; lo deja ser y crecer y ascender, paso a paso, las gradas que conducen al elevado santuario de la ciencia genuina, la ciencia del espíritu, que revela la verdadera naturaleza del Universo en que se desenvuelve la vida humana.
De este modo, en algún momento el simple amor ─o apego─ por la materia o por el dogma se transformará, en el alma del científico y del teólogo, en auténtico amor por la sabiduría, por el conocimiento, por la ciencia suprema, por la gnosis genuina, por la verdadera fe. En ese momento ambos, equipados con la portentosa fuerza mental que habrán desarrollado gracias a sus esfuerzos, se convertirán también en sabios, en filósofos, en iniciados en la alta enseñanza de los misterios trascendentales del Cosmos. ¡Y es que tantos descubrimientos y visiones de la ciencia moderna y la experiencia religiosa han formado parte desde antiguo de las enseñanzas de los iniciados!
Ese es un misterio que deben resolver hoy los verdaderos hombres de ciencia. Y no se trata aquí de renegar de los principios de las ciencias naturales. Es sabido que la religión del futuro nacerá del sustrato de las ideas científicas del presente. La ciencia, el pensamiento científico, ha venido al mundo para quedarse. Es sólo que tendrá que llegar el día, como ha llegado ya para muchos, en que los científicos comprendan que no se debe confundir la realidad con la mera sustancia material del mundo; que la naturaleza, el Universo entero, es sólo una fracción de esa realidad, algo así como un apéndice, una añadidura, pues tal como el cuerpo físico humano es sólo el vehículo inferior del hombre, el Universo es el vehículo inferior de esa suprema realidad que los hombres azorados, temblando de piedad y devoción, embriagados por el misterio, han llamado desde antiguo, Dios. Hay que ser capaces de reconocer en el temblor interior del hombre primitivo frente al fuego, frente al poder del rayo, del viento, del huracán, de la tormenta despiadada, el mismo temblor, el mismo asombro, la misma fascinación, del científico moderno frente a la elusiva naturaleza de la luz o frente a los colosales abismos que conforman el escenario fastuoso de la danza estelar. Es preciso comprender que el mismo impulso produjo el fuego, el calor, la luz, la inteligencia, el amor. Y es a ese impulso, a ese movimiento del Espíritu que se agitaba en el origen de todo, al que los sabios han llamado, extáticos, embelesados, asomándose tímidamente al infinito, Verbo, Logos, Palabra Creadora. Esto lo expresa maravillosamente San Juan en su Evangelio: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios... (Juan 1:1).
©Javier Orrego C.
[1] Masaru Emoto, investigador japonés, autor del libro El poder curativo del agua.
[2] El ateo niega la existencia de Dios, mientras que el agnóstico manifiesta, basando su juicio en su propia inanidad, la imposibilidad de penetrar los misterios de lo absoluto. Ambos se jactan, pues, de darle la espalda al mundo espiritual.










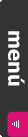
0 comentarios:
Publicar un comentario