¿Quién sueña a quién, se preguntan los sabios hoy
en día: Dios a los hombres -como han pensado y creído, desde la más remota
antigüedad, generaciones y generaciones de seres humanos- o los hombres a Dios,
como parece ser que creen (o quieren creer) tantos hombres de ciencia,
filósofos y pensadores ilustres del presente? ¿Es la existencia de Dios una
creación de la mente humana? Esta es la interrogante que se extiende como una
mancha de petróleo por ese vasto océano de incertidumbre en que vive el hombre
del presente.
¿Existe Dios? ¿Es la sola idea de un Ser Supremo
únicamente un ardid de la mente humana para procurar encontrarle un sentido a
su propia existencia? ¿Representa la idea de Dios sólo el miedo del hombre a
morir, a la cesación del ser que representa la muerte? ¿Qué hay detrás,
entonces, del cimbreante misterio de la vida? ¿Y qué detrás de las estrellas,
del espacio infinito, más allá del tiempo...?
La negación de Dios ha llegado a ser un tópico
común de innumerables publicaciones alrededor del mundo, especialmente en
Occidente. Dios no existe. Dios ha muerto. El hombre ya no necesita a Dios, se
basta a sí mismo en este vasto e insondable universo. La sola idea de Dios es
un lastre demasiado pesado que el hombre moderno ya no está dispuesto a cargar
más. Ya ha pagado la humanidad un costo demasiado alto –dicen- por esa tonta
idea de creer en un Ser Supremo. Y fundan esa nueva creencia -esa nueva fe en
la falta de la fe- en la hipocresía de los devotos de todos los tiempos.
Los ejemplos abundan, por supuesto. Desde las
guerras religiosas, pasando por la herencia negra de la Inquisición, hasta el
azote moderno del fundamentalismo islámico. Los ateos de hoy basan su negación
de la idea de Dios en la constatación de lo que la fe en Dios ha inspirado en
los hombres de todos los tiempos.
Esta forma de pensar, naturalmente, no carece de
cierto fundamento -incluso cristiano- dado el concepto de que todo en el mundo
ha de ser conocido y medido por sus frutos. Siendo así, ciertamente puede
decirse que los frutos de la fe en Dios no han sido siempre todo lo bueno que
cabría esperar de ellos. Pero basarse en el análisis del proceder de los
creyentes para negar la existencia de aquello en lo que éstos creen o dicen
creer equivale a negar la existencia de los números y de las relaciones
numéricas perceptibles en el Cosmos sólo porque a uno pudiera no gustarle el
profesor de matemáticas. Incluso si todos los matemáticos del mundo fueran unos
psicópatas mal nacidos, esa no sería una razón inteligente para esgrimir la
peregrina hipótesis de que los números y las matemáticas no existen.
Lo que esos intelectuales y pensadores olvidan -o
derechamente no saben- es que la mayoría de las veces la religiosidad humana no
tiene nada en común con las religiones establecidas. Confundir la existencia de
una Iglesia, de un credo, de una confesión religiosa, con la religión en sí
equivale a confundir las leyes de la física con la física misma. Porque sabido
es que en la medida que la razón humana se despliega por su entorno
inteligible, las leyes de la física y las teorías que explican el ordenamiento
y el funcionamiento del Cosmos suelen caer en el descrédito y dejar de ser
válidas cuando son reemplazadas por nuevas concepciones globales o nuevos
paradigmas. Y no por eso la física deja de ser lo que es, es decir, un intento
del hombre por comprender el universo del cual forma parte. Que se sepa la
Tierra nunca dejó de girar alrededor del Sol sólo por el hecho de que la
mayoría de sus habitantes creyera, en un momento dado de su historia, que su
planeta era el centro del sistema solar.
Ocurre con
el impulso religioso que puede ser comparado con un huevo que ha de ser
incubado por el espíritu humano. La idea de esto es que por medio de ese
proceso de incubación al hombre le sea posible adquirir las alas que le
permitan remontar por sí mismo el camino del Espíritu que ha descendido a la
Tierra para fecundarla. Ese es el sentido profundo de la religiosidad humana:
es un intento por parte del espíritu del hombre por remontar un camino al cabo
del cual le sea posible sentirse íntimamente unido, ligado, al universo en el
que ha nacido.
La palabra religión viene del latín re-ligare, volver a unir.
De ahí que jamás haya acaecido en la historia de la humanidad que un impulso
religioso genuino se haya vuelto excluyente, discriminatorio, arbitrario o
violento. Lo que ocurre cuando la religión se vuelve violenta, dogmática y
arbitraria es que ese espíritu original ha sido prostituido, envilecido y
degradado por los poderes del mundo.
Lo que sucede con las religiones establecidas es
que con demasiada frecuencia confunden la cáscara de ese “huevo” con la verdad
en sí misma. Es por eso que las iglesias, los credos organizados, se aferran
con tanto ardor a la letra escrita y a la interpretación literal de las
revelaciones particulares que les han dado origen. Así los creyentes, los devotos
de ese tipo de fe descarriada, no hacen otra cosa que adorar la cáscara vacía
de aquello que ha descendido al mundo, precisamente, para fecundarlo con las
leyes espirituales que explican el ordenamiento y el funcionamiento del
universo. Por eso los espíritus genuinamente religiosos jamás prescinden de las
leyes de la ciencia, sino que las incorporan a su andamiaje como quien arma un
rompecabezas. Para los sabios, los verdaderamente sabios, ciencia y religión
son una sola y misma cosa.
Así, mientras los devotos de la fe descarriada se
dedican a adorar la cáscara vacía de la revelación original –digamos, a venerar
las palabras mismas más que el significado profundo de esas palabras–, hay
otros que por haber seguido el camino correcto ya han aprendido a volar. Y es
que la religión que no da alas, mata. Es por eso que es posible encontrarse por
los caminos del mundo con tantos creyentes, incluso sacerdotes, que no son más
que cáscaras vacías.
Y ante esa realidad desoladora los pensadores que
niegan a Dios juzgando los actos de esas cáscaras vacías no hacen otra cosa que
luchar con molinos de viento, aunque por causas ciertamente menos nobles que
las del hidalgo manchego.
¡No es que Dios no exista (sea cual sea la realidad
que subyace tras ese concepto)!: Dios existe, pero sólo para los que le salen
al encuentro premunidos de las alas de la verdadera religión: la religión del
espíritu, no la de la letra muerta; la del la libertad, no la del canon
arbitrario y discriminatorio; la del amor, no la del odio.
El hombre religioso, genuinamente
religioso, se siente cómodo frente a cualquier concepto que se tenga en el
mundo de ese Dios que venera. Sabe que no ha habido uno sólo sino muchos
mensajeros divinos. Venera a Alá, lo mismo que a Yahvé, a Brahma, a Krishna, a
Ahura Mazda, a Cristo, a Buda, etc. Y no se indigna, no se defiende, frente a
lo que denigra su fe, sino que se compadece, pone la otra mejilla, pues sabe
que el Camino es largo y no todos caminan al mismo tranco.










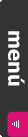
0 comentarios:
Publicar un comentario