Un hombre se
enamora y expresa su amor declarando que ha sido “hechizado”; luego le
presentan a alguien y caballerosamente pronuncia el consabido “encantado de
conocerle”. Otro ejemplo: una multitud oye el discurso de un político con el
cual se identifica y se dice de ellos que “están fascinados”, o “la gente ha
sido embrujada por tal o cual...”. Los conceptos fascinación, sugestión, encantamiento,
sortilegio, conjura, etc., y sus derivados, forman parte del vocabulario común
que utilizamos en la vida cotidiana. Hasta los más recalcitrantes racionalistas
utilizan con desenvoltura vocablos cuyo origen se encuentra estrechamente
ligado con el mundo de la magia. No obstante, cada vez que pueden declaran que
la magia como tal, es fruto de la superchería, de la ignorancia de la gente, y
se declaran escépticos e incrédulos atrincherándose en lo que ellos consideran el
verdadero saber: el conocimiento científico y racional del mundo.
Esta
mentalidad anti-mágica, racional y cientificista es la que predomina en los
medios cultos de las sociedades occidentales. El problema es que se reniega de
la espiritualidad con la misma liviandad con que se prescinde de la magia. La
idea central de este pragmatismo moderno, de este rechazo por el contenido
mágico del mundo, de esta verdadera animadversión por el lado “oculto” de las
cosas, tiene que ver con una compulsión, un apremio que lleva al hombre a querer
enclaustrarse en la materia. Es un instinto que lo arroja de bruces sobre el
espejismo de la realidad sensible y lo incita a cerrar los ojos frente a todas
aquellas cosas que no calzan con la explicación del mundo que la ciencia
oficial le brinda. Es como si la mente humana intentara escabullirse de algo,
de una amenaza que la sobrecoge, que la horroriza. Y es que todo aquello que
genera rechazo convulsivo tiene que ver con el miedo. En el caso de la magia y de
la espiritualidad es un miedo metafísico, un miedo que atañe únicamente al
alma, a la psiquis humana, y que dice relación con una poderosa intuición que
le sugiere: “todo lo que está más allá del mundo material pertenece a un ámbito
en que se mueven fuerzas en extremo peligrosas, potestades extrañas,
infernales...”.
Vemos en este
miedo casi instintivo un motivo subconsciente que lleva al hombre moderno a
querer huir de todo aquello que no es parte de su realidad concreta, cotidiana.
El hombre inconscientemente huye de lo desconocido porque sabe que en lo
desconocido mora la fuente misma de sus penurias. La muerte es una puerta
abierta que sugiere un mundo de negrura, de fuerzas tenebrosas, corrosivas. Lo
que hay más allá de ese umbral ha colmado siempre las fantasías humanas de
presagios funestos, vacilación, perplejidad, espanto. Desde el extremo de la
vida en la Tierra, por más que se considere al mundo “un valle de lágrimas” –en
todo caso, un escenario más o menos seguro-, todo lo que representa ese más
allá, es un salto al vacío, un abismo de tinieblas, de sombras fantasmales,
de acechanzas impensadas, de zozobras, de pérdidas irreparables.
Así, el hombre
ordinario se entrega sin reparos a una visión de la vida que le da la espalda a
ese vasto océano de incertidumbre. La razón, la racionalidad, es el motor, la
guía, el timón, de la vida moderna. La civilización racionalista rehuye los
terrenos que asume pertenecen al ámbito de lo “irracional” con la misma
ansiedad o prisa con que el navegante elude las rompientes traicioneras porque
en esa esfera sabe que ya no cuenta con la brújula del intelecto, de su
capacidad analítica, metódica, sintética, es decir, con la capacidad de distinguir
y de relacionar las cosas unas con otras, de descubrir, objetivizar y
explicarse su realidad con la pura fuerza de su inteligencia.
El hombre
moderno prefiere pensar que todo cuanto tiene en este mundo es lo que la
sensata razón le muestra, y que no hay nada más que lo que ve, toca y verifica
por medio de sus sentidos o descubre por medio de su intelecto. Lo
suprasensible, lo incorpóreo, lo inmaterial, los dominios del alma, el mundo
del espíritu, pertenecen al ámbito de la superchería, de la superstición, y no
son más que ejemplos del primitivo atavismo religioso humano.
Incluso a la
misma fe se le impone una teología, un dogma, un credo, que le brindan una
armazón intelectual aceptable, digerible para la razón todopoderosa. Todo tiene
su explicación en las cosas y leyes del mundo: la luz no es más que un
subproducto de la combustión de los astros; la inteligencia, la facultad de conocer,
es sólo una destreza del cerebro humano que, aunque misterioso, es un órgano
físico, susceptible de ser estudiado, medido, pesado, etc. También para el amor
hay una explicación: un lazo sutil que tiende a unir lo que está separado, un
sentimiento que puede llegar a expresarse a través de reacciones químicas y
viscerales del organismo, tal como la ley de la gravitación universal se
expresa en la atracción que ejercen unos cuerpos sobre otros en el espacio; y
así sucesivamente...
Por eso el
hombre huye de la magia. Lo hacen incluso aquellos que creen en un más allá que
se le ofrece al hombre en el horizonte de la experiencia religiosa. El mismo
catecismo de la Iglesia reprueba y censura las prácticas ocultas, las artes
adivinatorias, la astrología, la magia en todas sus formas. Se trata de
proteger al creyente de ese Universo insondable y peligroso que está más allá
de la materia, de la vida y de la muerte. Ocurre que la Iglesia tiene
perfectamente claro que existen fuerzas sutiles en el Universo que pretenden
someter al hombre, esclavizarlo, destruirlo. Sabe muy bien que hay entidades
poderosas que desprecian el mundo humano, que odian al hombre y que abominan de
la misión que le cabe realizar en el Cosmos. Es por eso, por ejemplo, que se
niega a aceptar de buenas a primeras los supuestos mensajes marianos y de
entidades extraterrestres que se ponen en contacto año a año con multitud de médiums,
videntes, iluminados y místicos de todas las layas. Pudieran ser influencias de
origen desconocido que asumen la “forma” de entidades benéficas a objeto de
perder al hombre, de tentarlo, de desviarlo de su camino, del cual sus
representantes se sienten legítimos custodios. Esa es la causa del recelo
tantas veces excesivo que muestra la Iglesia frente a estos fenómenos.
La idea es que
sólo accedan a ese “más allá” los mejores, los que hayan madurado en el duro y
exigente camino de la espiritualidad verdadera. A los demás sólo cabe ponerles
trabas. Lo espiritual anímico no es cosa de débiles ni holgazanes. Muchos han
muerto tratando de atravesar los torrentes de residuos psíquicos y anímicos que
rodean la Tierra, los egrégores y efluvios siniestros que se desprenden de las multitudes
desquiciadas, el miedo, el odio, los vicios humanos, los pensamientos nocivos,
el resentimiento, el egoísmo, el desenfreno, todas las pasiones humanas, que
asumen las formas monstruosas de “bestias” cósmicas repulsivas, asesinas, verdaderas
gorgonas y leviatanes que viven la vida que la humanidad les presta. Con estos egrégores
y otras entidades superiores, aún más peligrosas, ha de vérselas el hombre que
intente liberarse de los lazos de la Tierra. Es la forma con que el Cosmos
inteligente se asegura que sólo los mejores, los virtuosos, los puros de
corazón, los que hayan desarrollado al máximo su sentido de responsabilidad y
la capacidad de amar, lleguen al lugar que es al mismo tiempo la cuna y el destino
del hombre, ese gran peregrino.
Pero la verdad
es que la magia está en todas partes. Vivimos rodeados de magos, de nigromantes
y hechiceros. Los que creen que sólo se trata de alucinaciones, de engaños y
mentiras, sólo juzgan el aspecto exterior de las cosas. Sin duda hay muchos que
sólo practican formas rebajadas de magia, brujería superficial, frívola,
remedos de la verdadera ciencia sagrada o teúrgia, ciencia que opera en el
plano de lo espiritual y lo divino.
Tantas veces
los mismos “creyentes” olvidan que la Creación ha sido un acto mágico, pues el
mundo entero, el Universo, ha nacido de un acto imaginativo de la divinidad. En
efecto, la Creación misma es una proyección ad infinitum de las imágenes
contenidas en la mente del Creador. Y es que la magia es, básicamente, “el arte
de concretar ideas”, de “hacer que las cosas sucedan”, de proyectar el
pensamiento, el mundo interno, en el fondo vivo de lo manifiesto. El auténtico
mago lo que en verdad hace es plasmar en la realidad exterior el contenido de
las imágenes a las que ha dado forma en su conciencia. No se trata tan sólo de
brebajes, de conjuros y ritos descabellados. Se trata de despertar, organizar y
proyectar hacia fuera la portentosa fuerza mental que en el hombre ordinario
duerme bajo las espesas capas del subconsciente.
En verdad, lo
que el mago hace conscientemente, el hombre corriente lo hace en forma
inconsciente. Vivimos rodeados de magia, sufrimos las consecuencias de la
actividad mental y emocional de todos quienes nos rodean y aún de las
instituciones y de los colectivos humanos de los más diversos grados. Y es que
la actividad mental y emocional de la gente, tal como la vida orgánica, genera
residuos, deyecciones, secreciones, excrementos. Muchos influjos en forma de
ideas, representaciones, negaciones, sentimientos, impresiones, emociones,
miedos atávicos, modelan nuestra vida sin que nos enteremos nunca de que en
fondo son excreciones de la vida anímica de la sociedad en que vivimos. Muchas
enfermedades y padecimientos del alma y del cuerpo podrían explicarse de ese
modo. La depresión es un ejemplo de ello, también el SIDA, el cáncer, etc. Plotino,
filósofo griego fundador del neoplatonismo, dice: “Todo ser que tiene
relación con otro puede ser encantado por él, hasta el punto que éste lo
hechice y lo arrastre consigo. Sólo el ser que no tiene relación más que
consigo mismo queda libre del encantamiento...”.
Los magos de
hoy no necesitan varitas mágicas. Cualquier instrumento les sirve. La
televisión, la industria de la entretención en general, es la más poderosa
varita que jamás haya existido. También los usos y costumbres propios de la sociedad
industrial y del mundo de las finanzas parecen sacados del alma negra de una
cofradía de magos poderosos que se han propuesto destruir la Tierra y
esclavizar a sus habitantes. El poder destructor de las fuerzas que mueven la
economía de los países es inconmensurable. He ahí un ejemplo vivo de lo que es
la magia en verdad. Millones de hombres, en todo el globo, pensando, moviéndose
y actuando como un solo organismo monstruoso dedicado a destruir la biosfera,
dañando irremediablemente sus delicados equilibrios, ensuciando las fuentes de
agua, contaminando los mares, vertiendo millones de toneladas de residuos
tóxicos en el aire que todos respiramos. Y todo eso en connivencia con los
gobiernos de todos los países del mundo.
Lo increíble
es que la enorme mayoría de esos hombres son, en verdad, “buena gente”, personas
como todos que se enamoran, se casan, tienen hijos, se enferman y están conscientes
del peligro. No son los monstruos que los ecologistas creen y quieren hacer
creer a los demás. Sin embargo, no pueden hacer nada. Ellos simplemente cumplen
con el papel que se les exige.
Pero... ¿qué o
quién “exige”? Es que la economía mundial, la industria, la banca
internacional, las leyes que rigen las finanzas planetarias, tienen un “alma”
propia, una cierta “corporeidad” independiente de las personas que se ocupan de
ellas. Ocurre lo mismo con las barras bravas del fútbol y con lo que en general
se expresa a través de las turbas descontroladas, el desenfreno, el instinto de
destrucción. Siempre hay algo poseyendo a la gente... algo que, siendo muchas
veces de origen humano, no es propiamente humano. Y el hombre vive, mata,
muere, bajo el influjo de esas fuerzas misteriosas.
Esa es la
magia, la magia de la vida cotidiana. El hombre de la calle lo intuye. Es cosa,
de leer los avisos de cualquier diario popular. Está plagado de brujos,
hechiceros, milagreros, sanadores, adivinos y mercachifles que ofrecen sus
servicios de todo tipo a un público crecientemente interesado en contratarlos.
Es la humanidad impotente que busca un camino para satisfacer sus demandas más
hondas: seguridad, salud, amor. Se trata de hacerle trampas a la vida, a la naturaleza,
a la realidad hostil del mundo en que vivimos. En un diario chileno salió
recientemente
un aviso que decía: “¡Si yo no puedo unirte a tu pareja ni Dios podrá!”
El pretendido “mago” promete firmar un contrato notarial que asegura que si no
logra unir al consultante con su pareja antes de dos semanas le pagará un
millón de pesos (unos 1.600 euros). Indudablemente esa clase de prácticas son
formas degeneradas de la magia verdadera que es, en esencia, un puente entre el
microcosmos y el macrocosmos.
La mente
humana es un enigma aún por resolver. El
cerebro es una floración de la espina dorsal, la cúspide de aquella escalera
que hizo posible que algunos primates, en los remotos tiempos en que el alma
humana descendía a la Tierra, se irguieran del suelo y levantaran su vista a
las estrellas. Sólo así el receptáculo −el cuerpo de los primates− pudo estar
listo para alojar a las mónadas humanas, semillas de dioses, gérmenes del
hombre futuro, que descendían del “cielo”.
Desde un
principio el impulso que hizo posible el poblamiento del planeta empujaba al
hombre a elevar su mirada a los cielos. El hombre sólo puede resolver el enigma
de su vida mirando hacia arriba, sintiendo el vértigo de los espacios
infinitos, del firmamento, de la eternidad. Esa agitación, esa turbación, ese
palpitar de su alma que enciende el fuego en los abismos de su interioridad, se
llama devoción. Ese es el primer paso en el camino de regreso a las estrellas.
La devoción lo llevará a danzar alrededor del fuego, a adorar las fuerzas de la
naturaleza, a esculpir ídolos de piedra y a descubrir por doquier la diligente presencia
de las jerarquías cósmicas que él bautizará luego con el nombre de “dioses”. Más
tarde llegará a intuir la presencia de un Ser Supremo, de un Dios más grande que
todos los dioses, para finalmente entender que toda aquella magnificencia mora
también dentro suyo. Primero construye templos, luego descubre que él mismo es
un templo. Es la devoción la que hace que el hombre comprenda que esos espacios
infinitos se hallan replicados en su interior, en su propia alma. El hombre,
ese microcosmos, ha sido “hecho” a imagen y semejanza del macrocosmos. La mente
humana, entonces, está vinculada a la “mente universal”. Y es la interrelación
de todas las cosas a lo que el hombre llama “magia”.
La
separatividad es una ilusión. Dios está en el mundo y el mundo está en Dios.
Así de simple y maravilloso es nuestro Cosmos. Rudolf Steiner dice que
Dios-Padre yace dormido en la Naturaleza, que se encuentra “hechizado” en el
mundo, y que sólo el hombre “despierto”, el iniciado, es capaz de
“despertarlo”, dando a luz así al Hijo, al Espíritu.
El gran
maestro austriaco, fundador de la antroposofía, señala, citando a Jenófanes,
que “hay un Dios superior a todos los dioses y al hombre. Su cuerpo no es
como el de los mortales y, menos todavía, un pensamiento...”. Y agrega: “Este
Dios era el de los Misterios. Podía calificársele de un ‘Dios oculto’. Porque
–se creía− el hombre meramente sensorial no podía encontrarle en parte alguna...”.
Y luego se pregunta: “¿Dónde está Dios?’. Está era la pregunta que bullía en
el alma del neófito. Dios no está, pero la Naturaleza sí que está. Es, pues, en
la Naturaleza que tiene que ser hallado. Porque en ella ha encontrado una tumba
encantada...”.
Ahí está,
según él, el verdadero sentido de la expresión “Dios es Amor”, porque “Dios
ha llevado este amor al máximo. Él mismo se ha entregado, en infinito amor,
derramando su Ser; fragmentándose a Sí Mismo en la multiplicación de las cosas
de la Naturaleza; éstas viven, y Él no vive en ellas: reposa en ellas...”.
Steiner sostiene
que es en el hombre donde Dios vive, y que el hombre es capaz de pre-sentir la
vida de Dios en su interior, pero que para que este presentimiento llegue a ser
en verdad “conocimiento conciente”, ha de liberarlo “creando”. Y dice: “El hombre vuelve ahora su mirada
hacia adentro. Lo divino actúa en su alma como una fuerza creadora oculta,
todavía sin existencia manifiesta. Hay en esa alma un lugar sagrado donde la
divinidad hechizada puede volver a la vida. El alma es la madre capaz de
concebir lo divino que de parte de la Naturaleza se le ofrece. Si se deja
fecundar por ésta, el alma dará a luz a lo divino, que nace del matrimonio del
alma con la Naturaleza, que dejará de ser, por tanto, lo divino ‘oculto’ para
ser lo divino revelado. Posee vida, vida perceptible, que se mueve entre los
hombres. Es el Espíritu deshechizado en el hombre, retoño del Dios encantado...”.










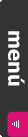
0 comentarios:
Publicar un comentario